
El presidencialismo trajo consigo dos elementos definitorios: su origen independiente y la vocación de contrapesos.
Una de las características político-institucionales más compartida dentro de la enorme heterogeneidad de los países latinoamericanos es el presidencialismo como forma de gobierno.
Asentada en el credo liberal, la estricta división de poderes se impuso en las nuevas repúblicas y su continuidad se ha mantenido a lo largo del tiempo. La única excepción fue la de Brasil, donde imperó una fórmula monárquico-imperial, herencia de la portuguesa, hasta su definitiva eliminación en 1889.
Además, el presidencialismo trajo consigo la separación radical de los tres poderes con dos elementos definitorios principales aparte de su funcionalidad: su origen independiente y la vocación de contrapesos de unos con respecto a los otros.
Después de 200 años, y de las experiencias propias en el ejercicio cotidiano de la política (con numerosas interrupciones y expresiones vernáculas a veces traumáticas, como las referidas al populismo) y de las enormes transformaciones sociales acontecidas, hoy esta forma de gobierno es una inequívoca fuente de problemas en lo atinente al credo de la división de poderes.
Hay tres aspectos que deben tenerse en consideración, y que se sitúan en el ámbito de una profunda transformación como consecuencia de los cambios exponenciales registrados por los efectos de la revolución digital.
Presidencialismo
El primero se refiere a la excesiva preponderancia presidencial articulada en la tradición del caudillismo. La enorme personalización de la política ha traído consigo que la figura presidencial se imponga.
El hecho de que «el ganador se lo lleva todo» dificulta ciertas fórmulas de consenso y de negociación. Esto representa una amenaza seria a la institucionalidad democrática, pues los aspectos vinculados a la experiencia, la formación y la personalidad presidencial juegan un papel muy relevante, y los incentivos para no colaborar con los otros poderes y demás actores son muy altos.
Frente a los políticos con una larga andadura y una probada capacidad de gobierno, en la actualidad este alto cargo está ocupado por figuras poseedoras de una combinación perversa de ambición y narcisismo que, además, se encuentran fuertemente empoderadas por el calor popular.
La improvisación, la megalomanía y la ausencia de equipos preparados para llevar a cabo la acción de gobierno son las notas preponderantes. Ello se relaciona con la dificultad, de por sí tradicional, de establecer mecanismos de cooperación con los otros poderes del Estado.
Los partidos políticos
El segundo aspecto tiene que ver con la volatilidad y la radical transformación de los sistemas de partidos, así como con el mantenimiento de fórmulas de representación proporcional para el acceso al poder legislativo.
La crisis de representación en la que están inmersos la mayoría de los países es producto de la pérdida de identidad (y de credibilidad) de los partidos con respecto al electorado, así como del cuestionamiento de su función de intermediación.
Ello tiene una especial implicación en la configuración del poder legislativo, en el que predomina la atomización y la falta de cohesión interna y de disciplina de los distintos grupos.
De esta forma, la posibilidad de realizar coaliciones sólidas y estables es muy reducida.
A todo esto debe unirse una frecuente situación, cuando la presidencia de la república está huérfana de partido alguno, o su relación es frágil e inestable.
Cuando ese alto cargo está en minoría en relación con el legislativo los bloqueos son constantes, como ocurre en la mayoría de los países, siendo paradigmáticos los casos actuales de Colombia y Guatemala —en este país se suma además el acoso judicial al Ejecutivo—.
Cuando tiene la mayoría, por otra parte, la aplanadora elimina toda posibilidad de alcanzar compromisos, como sucede en México o El Salvador.
Un examen del panorama presidencial latinoamericano a mediados de 2025 ofrece un número insólito de casos en los que se pueden constatar situaciones vinculadas con lo recién señalado, y con independencia del grado de calidad de la democracia del país en cuestión.
Rodrigo Chaves, presidente de uno de los países con mayor nivel democrático, como es Costa Rica, llegó al poder sin prácticamente experiencia previa alguna ni partido político. Los casos de Xiomara Castro, Javier Milei, Dina Boluarte, Gustavo Novoa, Gabriel Boric y José Raúl Mulino son similares.
Gustavo Petro contaba con una sólida trayectoria política personal, pero no con un partido funcional, algo que en cierto modo es similar para con Nayib Bukele. En el pasado reciente, incluso Jair Bolsonaro cambió varias veces de partido durante su presidencia.
Los jueces
El tercer aspecto se refiere al siempre complejo papel del poder judicial. Hoy más que nunca envuelto en una fuerte polémica acerca de su origen, este ámbito ha acentuado su actuación en la política en la última década.
La tensión entre la judicialización de la política y la politización de la justicia está presente. Así pues, el escenario más dramático es el que se vive en Guatemala, mientras que el de México es el que levanta más expectativas, y también críticas, tras la reciente elección popular de los jueces (con una participación popular muy minoritaria).
Igualmente, en la mayoría de los países se registran casos con procesos judiciales abiertos a anteriores presidentes, y, aunque es muy difícil discernir el carácter estrictamente penal de la situación, los efectos sobre la cancelación de su carrera política son definitivos.
Las recientes sentencias contra Juan Orlando Hernández, Alejandro Toledo, Jair Bolsonaro, Evo Morales y Cristina Fernández son una prueba de ello.
El caso de Álvaro Uribe está visto para sentencia (al momento de redactar este artículo aún no se conoce el fallo) y Ricardo Martinelli, Tony Saca y Rafael Correa, condenados en firme, permanecen exiliados.
Sociedades cansadas
Estos aspectos se dan en el marco de un momento presente de profundas transformaciones sociales como consecuencia de la revolución digital exponencial.
Las relaciones humanas han cambiado muy rápida y ampliamente, y la forma de comunicarse y de informarse de las personas supone que la política se lleva a cabo mediante nuevos mecanismos y a través de procesos diferentes.
El uso de la intermediación por asesores expertos, quienes construyen la oferta política de las candidaturas, cobra un papel estelar.
De este modo, las democracias fatigadas se dan en el seno de sociedades cansadas, y son los expertos en las nuevas tecnologías quienes llevan la batuta de la política.
Ante estas transformaciones, el viejo cuadro de la separación de poderes hoy se encuentra en almoneda por la dinámica política de su uso, pero, sobre todo, por los cambios sociales acaecidos, que requieren de nuevos mecanismos para canalizar las relaciones de poder.
El ascenso de nuevas corporaciones tecnológicas en el marco del capitalismo global es también un fenómeno disruptivo.
La clásica tensión referida al papel de los individuos a la hora de confrontar sus conflictos más esenciales hoy debe encauzarse en un escenario en el que las condiciones del juego político han cambiado profundamente.
No solo han aparecido nuevas reglas de juego en lo atinente a factores esenciales de la vida como la comunicación, la información y las relaciones personales.
También han surgido nuevos jugadores impulsados por un poder financiero empresarial creado al albur de una nueva forma de intermediación gracias al poderoso manejo de los datos, lo que es difícil de entender con la doctrina de la separación de poderes.
***Manuel Alcántara Sáez es director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) de Panamá y profesor emérito de la Universidad de Salamanca.


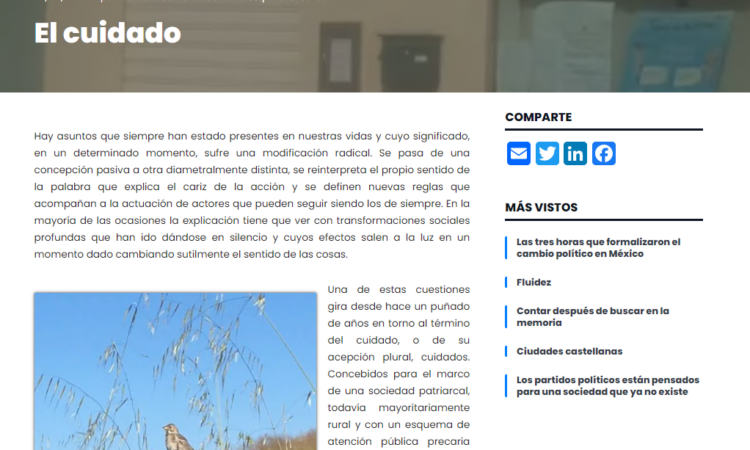


0 Comentarios
No hay comentarios aún
Puedes ser el primero para comentar esta entrada